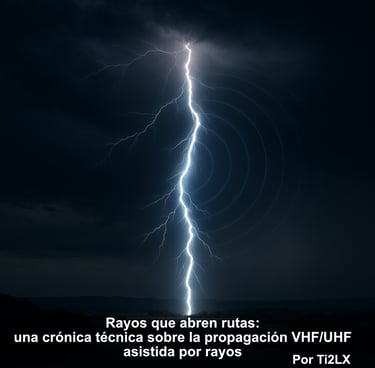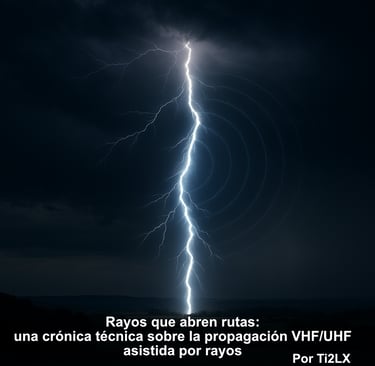Una tarde de tormenta, dos estaciones separadas por quinientos kilómetros ven aparecer —por segundos, por milésimas— pequeñas “ventanas” donde la señal salta como si alguien hubiese iluminado un pasadizo invisible. No es tropo-ducting ni Esporádica-E. Tampoco aviones. Es la hipótesis —ya con pruebas convincentes— de que los canales de plasma que dejan los rayos pueden dispersar o reflejar señales de VHF y UHF el tiempo justo para que un modo digital de ráfagas logre una decodificación. Así nació, en el mundo de la radioafición, el interés renovado por el llamado lightning scatter.
La idea no es nueva en espíritu. Desde hace décadas sabemos que los meteoros dejan estelas de plasma que reflejan VHF por fracciones de segundo y habilitan comunicaciones “a ráfagas”. Es el meteor-scatter, con sus pings de decenas a cientos de milisegundos, hoy perfectamente explotado por protocolos como MSK144. Esa analogía es clave: ¿y si ciertos rayos, durante un instante, nos regalan una “estela” terrestre capaz de hacer algo parecido? La comparación no es perfecta —los meteoros ionizan alto, en la capa E; los rayos lo hacen a baja altitud, donde la recombinación es fulminante—, pero el parentesco operacional (pings brevísimos) es imposible de ignorar.
Un poco de historia: de la hipótesis a las primeras “capturas”
En la comunidad VHF/UHF el relato moderno suele arrancar con un texto divulgativo-técnico que muchos leímos con curiosidad: “VHF-UHF Propagation by Lightning Flash” de Ian Roberts, ZS6BTE, donde se sistematiza la hipótesis operativa: la ionización dejada por un rayo puede actuar como dispersor muy efímero capaz de ampliar, por instantes, el alcance útil de nuestras señales en VHF e incluso microondas. El artículo, pensado para radioaficionados, ya apuntaba rangos de hasta aproximadamente quinientos kilómetros en escenarios favorables, aunque advertía lo obvio: rareza, debilidad, ruido impulsivo y enorme impredecibilidad.
Mientras tanto, en el terreno científico, el mapa se fue llenando de piezas. Con radares VHF alrededor de cuarenta y ocho coma dos megahercios se llegó a detectar e incluso reconstruir en tres dimensiones el canal de plasma de los rayos mediante interferometría, registrando ecos en amplitud, fase y espectros Doppler: evidencia directa de que el rayo es un blanco dispersor real (aunque fugaz) para una onda VHF. Esa constatación no prueba por sí sola la utilidad para comunicaciones de aficionado, pero despeja la duda crucial: hay “algo” ahí que puede rebotar nuestras señales.
La microfísica también se aclaró: simulaciones y análisis mostraron que los streamers (ramificaciones de la descarga) emiten radiofrecuencia; la propagación de streamers tiende a dominar la VHF, y sus colisiones frontales la UHF y aún frecuencias mayores. Dicho llanamente, la propia tormenta es fuente de ruido e impulsos en nuestras bandas, pero además crea estructuras ionizadas capaces de interactuar con señales externas.
El salto de “posible” a “observado” en ambiente de radioafición llegó con fuerza en dos mil veinticuatro. VK7MO y VK3MAP publicaron un informe donde relatan unas cincuenta decodificaciones en mil doscientos noventa y seis megahercios usando MSK144 a quinientos cinco kilómetros, coincidiendo con una tormenta severa situada entre ambos. No fue un destello aislado: durante tres horas emergieron pings aprovechables. El patrón recuerda punto por punto a meteor-scatter: nada… nada… y de repente una ventana brevísima donde el código de corrección de errores del modo hace su trabajo. La crónica técnica y las reseñas posteriores abrieron la puerta a réplicas en ciento cuarenta y cuatro megahercios y a nuevas campañas coordinadas.
Qué está pasando realmente (y por qué importa para nosotros)
Un rayo traza un canal caliente y densamente ionizado que se enfría y recombina con enorme rapidez. En ese interregno —milisegundos a cientos de milisegundos— el canal y las plumas asociadas pueden comportarse como dispersores para una onda en VHF/UHF. La geometría manda: si la celda convectiva con alta tasa de descargas cae aproximadamente en la línea entre tu transmisor y el receptor de tu corresponsal (o en el lóbulo donde apuntas), aumentan las probabilidades de que algún eco te llegue con relación señal-ruido suficiente para una decodificación. No hay trayecto “continuo”; hay pings. En ese terreno, modos de ráfaga tipo MSK144 tienen ventaja natural.
La analogía con meteor-scatter nos da además métricas de referencia: en sistemas de ráfagas por meteoro, la duración típica de un “canal abierto” se mide en centenas de milisegundos, con intervalos del orden de centenas de milisegundos a segundos. Las cifras no se trasladan uno a uno a rayos (la física y la altura son distintas), pero ayudan a dimensionar el tipo de ventana temporal que debemos cazar.
Qué podemos intentar (desde hoy)
En Costa Rica estamos en temporada de rayos entre mayo y diciembre, este es el escenario perfecto para experimentar. Para encender la chispa —perdón por el juego— basta un plan sobrio y replicable:
Uno. Elegir la línea. Busca trayectos de doscientos a seiscientos kilómetros donde suelan formarse líneas de turbonada que queden entre dos grupos de estaciones. Orienta las antenas hacia la celda, no necesariamente hacia el corresponsal, como en rain scatter o aircraft scatter.
Dos. Usar el modo adecuado. Comienza con MSK144 (diseñado para pings de cinco a doscientos milisegundos), y considera Q65 en submodos cortos si detectas series de micro-ecos. Si quieres “escuchar” en analógico, SSB ofrece la mejor oportunidad entre AM, FM y SSB.
Tres. Blindaje contra la tormenta, en radiofrecuencia y en seguridad. Control automático de ganancia lento, ganancia de RF moderada, atenuador conmutable para no saturar con impulsos de tormenta; los filtros paso-banda ayudan. Y, sobre todo, normas de seguridad eléctrica: nada de operar con la celda encima de tu torre; usa protecciones y desconexión cuando corresponda.
Una excelente oportunidad segura nos brinda las zonas de San josé y Cartago, porque las celdas de tormenta usualmente se forman sobre el área de Alajuela, Grecia, Naranjo.
Cuatro. Cronometría y datos. Sincroniza UTC (por NTP o GPS), graba audio o señales en formato IQ, anota azimut y hora. Luego correlaciona tus decodificaciones con redes de detección de rayos o archivos de radar: ahí está la prueba de oro para separar casualidad de causalidad.
Cinco. Escala de bandas. Si ves pings en ciento cuarenta y cuatro megahercios, sube a cuatrocientos treinta y dos megahercios y, si la tropósfera te sonríe, prueba mil doscientos noventa y seis megahercios: hay precedente sólido de decodificaciones en esa banda usando MSK144 con la tormenta en medio.
Expectativas realistas (y por qué, aun así, vale la pena)
Este no será tu nuevo caballo de batalla para el concurso. Es un modo raro, débil y caprichoso. Habrá muchas sesiones sin una sola decodificación… y, de pronto, varias coincidiendo con el paso de una célula particularmente eléctrica. Pero justo ahí está el valor: cada ping confirmado —con hora y geometría— suma datos para entender mejor cómo, cuándo y cuánto puede aportarnos la ionización de los rayos en nuestras bandas. Con suficientes observadores, podremos pasar de la anécdota al análisis estadístico y, quizá, perfilar predictores operativos (tipo de celda, reflectividad, tasa de descargas nube-tierra o intranube) que aconsejen “activar” cuando conviene.
Lecturas y pruebas recomendadas
Artículo base para radioaficionados: “VHF-UHF Propagation by Lightning Flash”, de ZS6BTE (marco conceptual y límites prácticos).
Evidencia operativa dos mil veinticuatro: informes sobre “lightning scatter on 1296 MHz using MSK144” y reseñas de la comunidad (VK7MO, VK3MAP).
Ciencia de fondo (eco y canal): interferometría y radar VHF en torno a cuarenta y ocho coma dos megahercios, con imagen tridimensional del canal de descarga y caracterización de ecos.
Ciencia de fondo (emisión en VHF/UHF): dinámica de streamers y sus colisiones como fuente de radiofrecuencia de alta frecuencia, base para entender ráfagas y ruido impulsivo.
Analogía útil: documentación de meteor-burst y protocolos de ráfaga para meteoros, útil para dimensionar ventanas temporales y estrategias de decodificación.
La propagación VHF/UHF asistida por rayos no es un “modo nuevo” listo para concursos, sino un territorio experimental con base física y pruebas recientes suficientes para justificar campañas coordinadas. Si la comunidad VHF/UHF organiza rondas oportunistas durante líneas de tormenta, adopta modos de ráfaga (MSK144 como primera herramienta) y correlaciona datos con redes de rayos y radar, podremos pasar de anécdotas a series estadísticas que delimiten con rigor cuándo, dónde y cuánto aporta el rayo a nuestros enlaces.
Rayos que abren rutas: una crónica técnica sobre la propagación VHF/UHF asistida por rayos
Por Ti2LX, Francisco